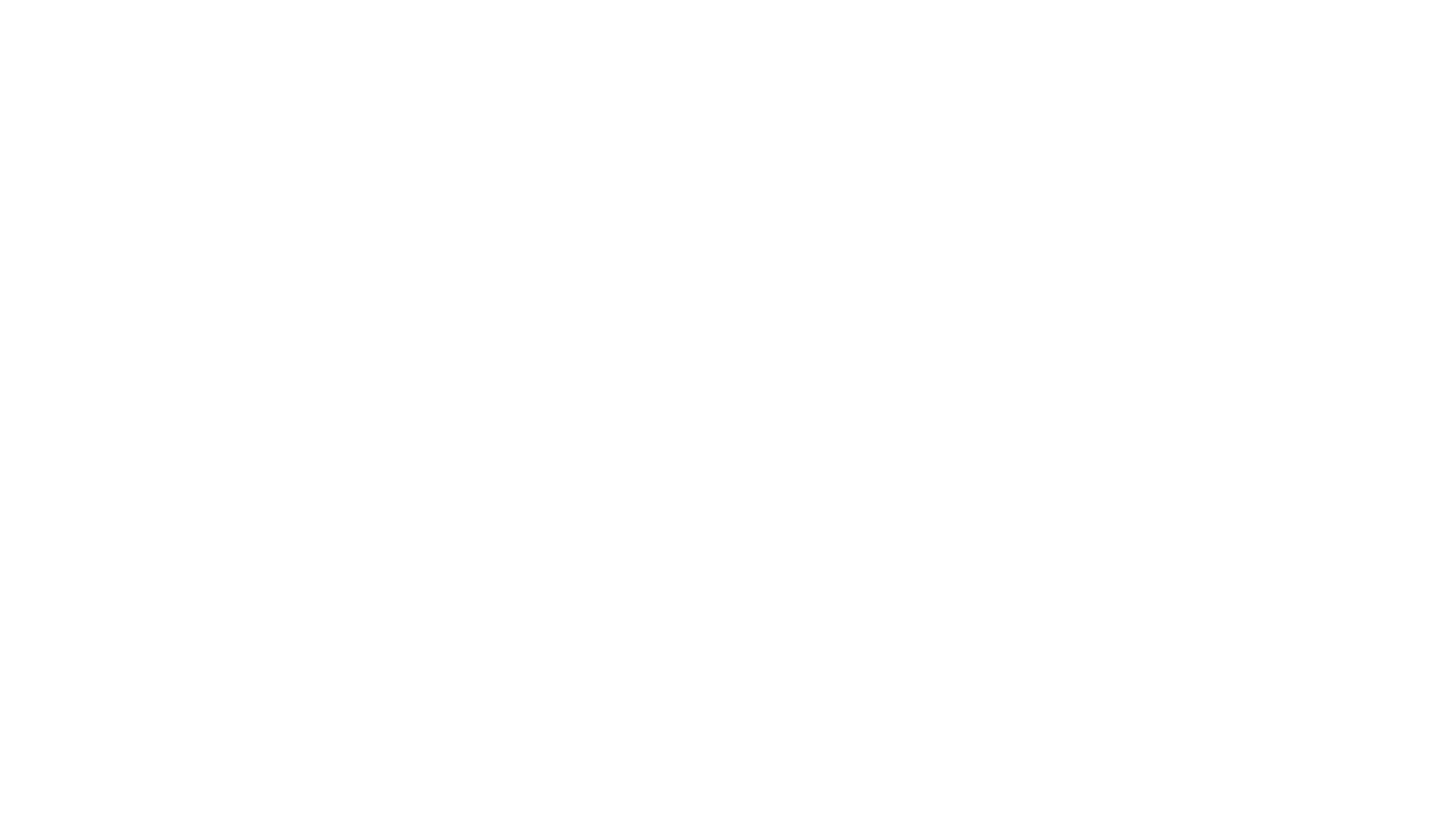Por Gary Brumbelow
Francis Schaeffer escribió un libro titulado The God Who is There [El Dios que está aquí], que me introdujo en la encrucijada entre el cristianismo y el arte. En él, Schaeffer habla de la influencia del arte en la sociedad occidental, tema que elaboró más a fondo en un libro posterior, Art and the Bible [El arte y la Biblia], donde dice:
¿Qué lugar ocupa el arte en la vida cristiana? ¿Será que las artes —en especial las bellas artes— no son más que una forma de hacer pasar la mundanalidad por debajo de la mesa? ¿Qué diremos de la escultura, el teatro, la música o la pintura? ¿Tienen lugar en la vida cristiana? El creyente ¿no debería más bien poner la mira únicamente en «las cosas religiosas» y olvidarse por completo del arte y la cultura? […] Me temo que, como evangélicos, pensamos que una obra de arte sólo tiene valor si la reducimos a un tratado teológico.
Schaeffer insiste en que los cristianos tienen el derecho legítimo a desenvolverse en el mundo de las bellas artes. Es parte de lo que significa ser un humano hecho a la imagen de Dios. El arte humano fluye a partir del mandato cultural que el hombre recibe en Génesis 1 y 2. De hecho, si el arte no viene de Dios, ¿de quién proviene?
Darrow ha publicado muchos artículos sobre este tema en su blog (puede consultarlos al final de este artículo). Su próximo libro sobre la sabiduría incluye una interesante cita de un artículo de la autora y columnista Janie B. Cheaney (en inglés).

El antiguo (y quizás mítico) filósofo Pitágoras descubrió que, si dividía la longitud de una cuerda de lira a la mitad, el sonido resultante era una octava, mientras que tres cuartos de esa cuerda daban el sonido de una cuarta y con los dos tercios obtenía una quinta perfecta o justa. Estas proporciones matemáticas generaban una progresión musical agradable y conocida en el mundo entero. Basándose en esta estructura externa, la música occidental estableció principios de armonía y melodía que siguieron vigentes hasta principios del siglo XX. ¿Qué sucedió después?
El compositor contemporáneo John Adams lo explicó de la siguiente manera: «En la universidad aprendí que la tonalidad musical murió en algún momento cerca del tiempo en que también murió el Dios de Nietzsche, y yo lo creí». Sin Dios, no hay orden. La estructura musical colapsó y eso allanó el camino para Arnold Schoenberg, quien compuso obras basadas en principios abstractos de numerología. Desde ese entonces, era cuestión de dar un paso o dos para llegar a John Cage, que utilizó procesos de azar para elegir las notas de sus composiciones e interpretó «sinfonías» con instrumentos de cocina. No todos los compositores de vanguardia abandonaron la tonalidad, pero las expresiones que se distanciaron de la estructura definitoria de la música dejaron de ser algo que podamos identificar como música [énfasis mío].
Supongo que muchas escuelas de música desestimarían la crítica de Cheaney, si no se burlaran de ella. Toda la vida se nos ha recordado que «la belleza está en el ojo del observador», una frase cuyo equivalente musical sería «la tonalidad está en el oído del oyente». Cheaney desafía esa noción. Sin duda, ella afirmaría que en nuestra apreciación de las artes entra en juego el gusto individual, pero también asevera que gran parte de las obras del arte moderno equivalen a un abandono de «la estructura definitoria» en la que siempre ha estado enmarcada la creatividad artística.
Desde luego, sugerir que existe alguna estructura trascendente en la creación del arte sería anatema para algunos, pero solo debido al rechazo concomitante del orden divino (vea Romanos 1:20-21). Esa estructura invisible constituye el marco necesario para que el arte cumpla su efecto placentero. Quiten esa estructura y lo que sea que quede poco se asemejará al arte, ya sea visual o auditivo.
Ahora bien, ¿por qué son tantas las expresiones del arte moderno que sienten la necesidad de apartarse de la estructura? Quizás la razón sea que, en la medida en que la cosmovisión del artista está guiada por el ateísmo y el evolucionismo, deja de haber lugar para el orden. La noción misma de un universo estructurado discrepa de la arbitrariedad necesaria para sostener una visión materialista de la realidad. No hay duda de que hay artistas que profesan ser ateos y aun así crean arte placentero, es decir, arte basado en una «estructura definitoria». Así, rechazan la cosmovisión del ateísmo y toman prestados elementos de la cosmovisión judeocristiana. En ese sentido, la «música» de John Cage representa un enfoque composicional que se condice más con el credo ateo: ¿de qué clase de lógica podría valerse un verdadero ateo para crear algo más que sonidos al azar?
Sí, los artistas crean. Aplican la imaginación al mundo y a su trabajo, y el resultado es algo nunca antes visto por la humanidad: una obra musical, una pintura, una película, una historia o una escultura. Si esa imaginación se corresponde con la realidad de un universo ordenado, la obra puede alcanzar la belleza. Por el contrario, los John Cage, más fieles a la doctrina subyacente de la arbitrariedad, deben tomar alguna dirección «nueva» (puesto que crear significa hacer algo nuevo) bajo la norma de «romper las reglas». El caos consecuente —las pinceladas y los trazos incoherentes, los sonidos erráticos— dejan a la audiencia vacía y no logran hacer justicia a la naturaleza del mismo artista: su propia imago Dei.
El autor J. R. R. Tolkien, en su espléndido ensayo «Árbol y hoja», expone con eficacia esta tendencia del arte contemporáneo, mientras compone uno de los ejemplos más elegantes de prosa inglesa. Todo artista que esté esforzándose por crear se beneficiará de leer estas palabras.

Ciertamente, la primavera no pierde su hermosura porque hayamos visto u oído hablar de fenómenos parecidos: pueden ser parecidos, pero nunca son los mismos desde que el mundo es mundo. Cada hoja, sea de roble, fresno o espino, es una encarnación única del modelo y, para algunas de ellas, este puede ser el año de su encarnación, la primera vez que se las vea y reconozca, aunque los robles hayan dado hojas durante incontables generaciones humanas.
No debemos ni necesitamos dejar de dibujar solo porque todas las líneas tienen que ser inevitablemente rectas o curvas, ni debemos dejar de pintar porque hay solo tres colores primarios. Puede que sí seamos más viejos ahora, en tanto que somos herederos del disfrute y la práctica de muchas generaciones que nos precedieron en las artes. Tal vez en la riqueza de este legado se halle el peligro del aburrimiento o la ansiedad de ser originales, y eso nos lleve a sentir un desagrado por los trazos armoniosos, los patrones delicados y los colores «hermosos»; o tal vez eso nos haga caer en la mera manipulación y elaboración excesiva, calculada y fría de las obras antiguas.
Sin embargo, el verdadero camino para escapar de esta apatía no está en lo voluntariamente extraño, rígido o deforme, ni en hacer todas las cosas oscuras o irremisiblemente violentas; tampoco está en la mezcolanza de colores para pasar desde la sutileza a la monotonía, ni en la complicación fantástica de las formas hasta rozar la estupidez y proseguir hasta el delirio. Antes de llegar a tales extremos necesitamos recuperarnos. Debemos volver a mirar el verde, y quedar maravillados de nuevo (pero no ciegos) ante el azul, el amarillo y el rojo. Deberíamos salir al encuentro de centauros y dragones y entonces, quizás, de pronto contemplaríamos, como los pastores de antaño, las ovejas, los perros, los caballos… y los lobos. [pág 58]
Los artistas cristianos tienen la oportunidad de contribuir a la belleza que vive en el orden de un universo creado por un Dios de orden. Como señala el padre Thomas Dubay, tal belleza es el marco de nuestro llamado y destino.
Tanto la ciencia como la teología concuerdan en la objetividad de la belleza. Si bien hay en nosotros una predisposición subjetiva, en mayor o menor medida, a percibir lo espléndido, ambas disciplinas insisten en que la belleza no está simplemente en el ojo del observador; fundamentalmente, es algo que «allí está». […] Por siglos, la revelación y la teología han enseñado la misma idea en términos religiosos, a saber, que el propósito de la creación se halla en el hombre, destinado a quedar eternamente cautivado por la gloria de la Trinidad [The Evidential Power of Beauty (La evidencia del poder de la belleza), págs. 16-17].